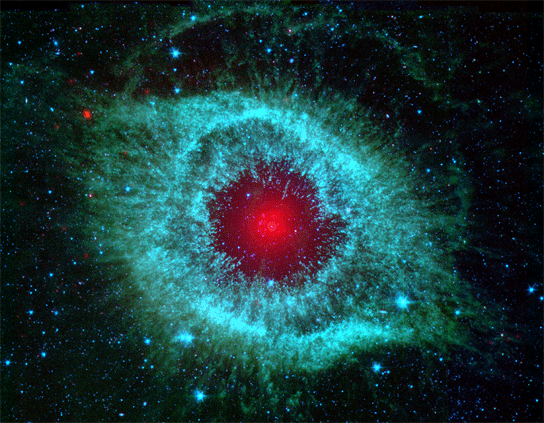Publicado en la revista Mundo Diners de agosto de 2012
Los eventos narrados a continuación ocurrieron en algún lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme.

Finales de 2010, el año da sus últimos pasos. Los días en Guayaquil son siempre bulliciosos, caóticos, pero no pasa nada aquí. Mucho ruido, ninguna nuez. En esta Babel uno podría morir de calor o aburrimiento cualquier tarde. La maldición de Mano Negra se cierne nítida sobre mi cabeza: Guayaquil city gonna kill you, baby. Siento que este puerto frenético y caliente me aplasta como un enorme zapato a un grillo. Necesito huir. Googleo una residencia para escritores. Busco un lugar para escribir mi primera novela. He adelantado algunos capítulos, pero esta ciudad no me deja avanzar. Guayaquil estrangula la poesía.
Encuentro una residencia en un pueblo de Castilla – La Mancha, que pinta bien y ofrece becas. Pienso que la tierra de Cervantes debe ser un lugar inspirador. Recuerdo aquella novelita El coloquio de los perros. Cipión y Berganza son dos perros que cuidan el Hospital de la Resurrección, en Valladolid. Por la noche, a los animales se les suelta la lengua. Berganza es un vagabundo que ha rodado por Sevilla, Córdoba y Granada antes de llegar a Valladolid, y se divierte relatándole a Cipión las peripecias con sus amos. Yo quiero recorrer España como aquel perro. Envío a la residencia un bosquejo de mi novela, lo aderezo con relatos y poemas, y pido una beca.
Al cabo de tres semanas me llega un mail de la Universidad Rural Internacional que, según dice en su sitio web, es la institución que gestiona la residencia. Me informan que mi solicitud ha sido aprobada entre cientos de solicitudes enviadas de 30 países. Me dan “una beca que consiste en el 75% de la reducción del costo del alojamiento”. Quiero viajar cuanto antes, y quedarme el mayor tiempo posible: seis meses. Me indican que antes de gozar de la beca, debo pagar 500 euros por la inscripción –incluye gastos de gestión, un seguro de accidentes y tasas–. A cambio, ellos me ofrecen un lugar cómodo, alejado del mundanal ruido, con todos los servicios, Internet satelital, talleres, intercambios con artistas de todo el mundo, una riquísima vida cultural en un enclave de ensueño. Dejo a mi gato encargado y el 11 de junio de 2011, con una mochila roja y mi portátil, parto para las Españas.
Desde Madrid, me embarco en un bus rumbo a Albacete, la ciudad más cercana a Alcalá del Júcar, el pueblo donde queda la residencia. “Albacete, caga y vete”, así dicen. Y, la verdad, es que largarse rápido de aquí es lo mejor que uno puede hacer. La estación de buses está llena de moscas. Tomo una combi, porque para Alcalá no van buses ni trenes, ya que es un pueblo perdido, adentrísimo diría el montubio. Después de recorrer unos 40 minutos con los ojos bien abiertos, aquella visión aparece: la hoz del río Júcar. Se trata de un valle, flanqueado por paredes altísimas, exorbitantes, de roca pura, que forman el cauce de un río de aguas tornasol. Una belleza que hay que ver para creer.
Pero la residencia no queda en el pueblo, sino en una aldea alta llamada Casas del Cerro, donde viven unas 200 personas. Llego hasta allá en un auto que hace de taxi. En el trayecto pienso en lo hermoso que es este lugar, y en lo que leí en el sitio web de la Universidad Rural: “esta residencia está convirtiendo a esta pequeña localidad de Castilla – La Mancha en la meca del arte”. “Muy poco conocida más allá de su entorno, la iniciativa ha alojado ya a cerca de 200 artistas de cuatro decenas de países de los cinco continentes”, dice una nota, publicada en 2009, en el diario La Verdad, de Murcia. Lucas Carrión Vázquez, un escultor valenciano que se hace llamar Lucas Karrvaz, es quien dirige la residencia.
Lucas es un artista del reciclaje. En sitios públicos de Valencia ha montado enormes esculturas hechas con chatarra. Su biografía cuenta que sus obras también están en el Museo Vaticano y en Palacio de las Naciones, en Ginebra. Con sus 65 años, cabellos blanco platino, modos agradables y su sonrisa fácil y ligera, me espera en la puerta. Con minuciosidad, me muestra la residencia. Mientras tanto, me cuenta cómo él y otros entusiastas construyeron este lugar, cuando aquí no había nada más que el cerro.
Entramos a varias habitaciones, me explica cómo funcionan la cocina, la ducha, los espacios comunes. La casa que él ocupa está conectada por un pasadizo a un hostal rural, también de su propiedad, al que suele llegar mucha gente sobre todo en verano. Los dormitorios de los artistas quedan del otro lado, yendo por un camino de piedra. Lucas me instala en un cuarto-cueva, cuya pared es de roca pura. Es pequeño, pero me gusta porque parece la cueva de un hobbit. Sin embargo, hay algo que me molesta: Lucas no me mira a los ojos.
A medida que recorremos el lugar, me voy dando cuenta de que aquí no hay nadie, excepto nosotros. ¿Dónde están todos?, le pregunto. “Ya vendrán”, me contesta despreocupado y sigue hablando de cualquier cosa. Al atardecer, me lleva a conocer el pueblo. Me cuenta que su proyecto “Stars for Peace” quedó finalista entre 85.000 ideas para realizar el monumento en memoria del 11S, en Nueva York. Me impresiona el lugar y también lo que me dice, sin embargo, sigo inquieta. La idea de que estamos solos en aquella enorme residencia me perturba.
Caminamos sobre el puente romano que cruza el pueblo, debajo corre tranquilo el río Júcar. No te fíes de él, me dice. Es un río de temer. Ha provocado muchas inundaciones y muertes. Pero te puedes bañar en la playa, cuando quieras. El río Júcar nace en la Serranía de Cuenca y en su paso por la Manchuela, crea un escarpado paisaje conocido como el Cañón del Júcar. Es un trayecto sinuoso, hundido en una gran garganta, donde el río se contonea entre barrancos y crestas calcáreas. El Júcar desemboca en el mar Mediterráneo.

Lucas me lleva a cenar a un restaurante que tiene un mirador. Me quiere presentar al Diablo, un personaje pintoresco de la comarca y dueño del lugar. Pero esta noche no ha venido. Desde ahí puedo contemplar las luces encendidas del hermoso castillo medieval, hecho por los árabes en el siglo XXI, la joya más preciada de este pueblo. Al día siguiente, recorro la aldea. Voy a la tienda, compro pan, queso, jamón, jugo. La dueña, Rosa, me mira extrañada. Me pregunta dos veces si yo soy la que está en la residencia de Lucas. Otras mujeres entran, me miran de reojo. Rosa me informa que los miércoles pasa el camioncito de la fruta y los jueves el de los vegetales. Me dice que cualquier cosa que necesite, no dude en avisarle. Su marido es Rubén, el dueño del taxi que me fue a recoger. Esa noche ceno en el bar de la aldea, el único que existe. Esto es la España profunda, pienso, mientras veo el deplorable panorama: un toro agonizante en la televisión, mientras un público eufórico grita vivas al torero; gente que bebe amodorrada, otros gritan de esquina a esquina en un castellano cerrado y difícil. Un par de vejestorios panzones con la camisa abierta, bebedores insaciables de vino, se sientan en mi mesa sin pedir permiso, e intentan seducirme a punta de chistes triple X. Casi no entiendo lo que dicen, escupen restos de comida cuando hablan.
Me salva el primo de Lucas, que también se llama Lucas, pero es constructor. Es un hombre de unos cincuenta años, robusto, colorado. Es normal que los hombres te quieran levantar, me dice, eres guapa, y por estos pueblos nunca llegan mujeres solas. Machistas de mierda, digo en voz baja. Empiezo a pensar que no soportaré a esta gente seis meses. Lucas, el constructor, me lleva en su camioneta de vuelta a la residencia, me pide mi número de teléfono y se pone a las órdenes. En dos días me voy a Valencia, me informa Lucas cuando regreso. Pero antes debes pagarme el 25% que no cubre la beca. Son 10 euros por cada día. Le pago la mitad, 900 euros por tres meses.
Con la idea de entrar al castillo, al día siguiente me levanto a las ocho de la mañana. Bajo la pendiente de 500 metros que hay desde la residencia hasta la carretera que lleva al pueblo. El camino es áspero, está lleno de cardos pinchudos que me arañan las piernas, pero el bosque de pinos y chopos me fascina. Sigo las marcas amarillas, verdes y rojas que algún otro viajero dejó para señalar la ruta. Veo a lo lejos cómo el pueblo se desparrama sobre los cerros, cómo juega a no caerse al abismo. Es un pueblo de casas blancas y gente campesina que habla a grandes voces por las callejuelas estrechas y mira con desconfianza a los extranjeros. Casi todos son viejos, no hay niños.
La mayoría de las casas tiene una cueva en su interior. Estas cuevas las habitaron en distintas épocas árabes e íberos. De ellos no quedan ni las tumbas, lo que sí queda en la cima del murallón es el inmenso castillo gris que me trae recuerdos de cuando jugaba a que era una princesa esperando el beso de un jinete que había recorrido el mundo en mi búsqueda. Mientras pienso en estas tonterías, subo peldaño tras peldaño, bañada en sudor, hasta el castillo. Ahí está Pablo, el chico que lo custodia. A Pablo le parece increíble que yo haya viajado desde Ecuador para venir a una residencia de artistas que, según dice, hace tiempo está cerrada. Nadie se ha alojado ahí hace años, asegura. Se me hiela la sangre.
¿Cómo dices? Sí, yo pensé que ya nadie podía entrar, no sé cómo es que te han aceptado. Karrvaz tuvo algunos problemas, hubo quejas de artistas y abandonó el lugar. ¿Y a dónde se fue? Vive en Valencia con su mujer. Me quedo atónita. Bajo del castillo y entro a un lugar llamado La Cueva del Diablo. Juan José Martínez García, a quien todo el mundo conoce como El Diablo, está en la puerta. Es un personaje estrambótico: larguísimos bigotes a lo Dalí, fajín de torero, mirada de pícaro y manos largas. Me lleva a conocer su guarida: una enorme cueva que funciona como sitio turístico y bar. Enseguida se insinúa, dice que si lo necesito puede comprarme un celular. No, gracias, ya tengo uno, le contesto. Entonces, puedo darte trabajo en mi local, propone. Te pagaré 50 euros diarios. Lo pensaré, le digo. El Diablo es un tipo con dinero habituado a comprar los favores de las mujeres, a escondidas de su esposa. Una señora de bigotes y aspecto temible: la verdadera dueña de su fortuna. Me lleva en su convertible rojo de regreso a la residencia y me invita, el día que yo elija, a conocer los pueblos aledaños.

Me voy contigo a Valencia, le digo a Lucas a la mañana siguiente, con una pequeña mochila al hombro. Pero niña, ¿qué vas a hacer allá?, me pregunta evidentemente incómodo. Veré a unos amigos, pasearé. Tú solo déjame en el centro. Por mail, Lucas me había dicho que la residencia era regentada por la Universidad Rural, que es la institución que concede las becas. La que pone el dinero para mantener el lugar es la III Milenium Corporation, con sede en Wilmington, EE.UU.. Cuando subía del pueblo, vi un letrero alto que decía: “Universidad Rural Internacional”. Debajo del letrero y en los alrededores no había nada. ¿Dónde queda la universidad, Lucas? le pregunto, mientras él conduce.
Vamos por la ruta de los molinos de viento, no los viejos del Quijote, sino los modernos que producen energía eólica. ¡Ah! Eso es un proyecto que tengo en mente, pero aún no tenemos un lugar físico, por ahora solo existe en mi cabeza, responde como si nada. Pero, Lucas, ¡tú me enviaste papeles, supuestamente oficiales, con el sello de esa universidad. ¡Yo pensaba que esto era algo serio! No contesta. Se queda callado, con cara de ofendido. Se agarra constantemente el hombro derecho. Me había contado que tenía una dolencia y debía ir a Valencia para hacerse tratar. Hace muecas de dolor. Yo hago muecas de rabia.
¿Y dónde está la gente?, insisto. Se supone que esta es una residencia de artistas. ¿Por qué no hay nadie? Ya te dije que no han venido aún, dice enojado, sin mirarme. Ya vendrán. Pasamos Requena, la ciudad de los vinos. En una hora y media estamos en Valencia. Me alojo en un hostal, donde comparto la habitación con dos chicos gringos guapísimos que no tienen ningún problema en desvestirse delante de mí.
Por medio de mi amiga María Fernanda conozco a Tony, un periodista valenciano que me muestra la ciudad y me lleva a su barrio, Rusafa, donde conozco a sus divertidos amigos y a sus perros. En España la moda de andar con los perros a donde sea que uno vaya es detestable. Pero si no hubiese sido así desde tiempos inmemoriales, Cervantes tal vez no habría creado al magnífico Berganza. Es verano, fin de semana y estoy en la costa del Mediterráneo. Y, en España, aunque haya crisis, la diversión es ley.
Mi amigo Carlos, de Barcelona, baja a verme. Nos conocimos hace siete años en Buenos Aires, una ciudad que disfrutamos a fondo. Después vino a visitarme a Ecuador y lo llevé a Montañita. Hemos dormido juntos muchas veces, sin tener sexo porque él, muy a mi pesar, es gay. Carlos conoce poco Valencia, la descubrimos juntos, nos divertimos como siempre. Carlos me acompaña de regreso a la residencia. Lucas está ocupado instalando a una gran familia en su hostal. Nos habla apenas. Este tío es raro, parece que esconde algo. No mira a los ojos, me dice Carlos. Bajamos al pueblo.
Mientras conversamos y comemos pistachos nos terminamos tres botellas de vino rosado. Nos da calor y nos metemos a nadar al río. Chapoteamos borrachos. Subimos a la residencia, metemos una pizza en el microondas y cantamos canciones de Manolo García. Lucas ni nos mira. Carlos se va al día siguiente. Y, cuando me doy cuenta, Lucas también se ha ido. Me quedo sola en este lugar enorme que empieza a parecerme siniestro. Intento conectarme a Internet y no funciona. Tampoco hay teléfonos ni televisión.
Si quiero comer, debo ir al bar de la aldea, donde me acosan los viejos morbosos, o me miran con tirria sus mujeres. Son grandes y barbudas. Pero también hay gente decente que me pregunta qué hago en aquel lugar abandonado. Yo vine a escribir un libro, les digo. Me miran preocupados. Pienso que ellos saben algo que no quieren decirme. Hay mucha familia de Lucas regada por la aldea; nadie me quiere decir nada. Salvo Miguel, un pintor mexicano que llegó hace años a la residencia y, al ver que no era lo que él esperaba, se buscó un trabajo en el pueblo. Se casó con la dueña del bar. Esa residencia es una estafa, vete cuanto antes de ahí, me dice en voz baja para que su mujer no escuche, mientras lava unos platos. Nadie quiere problemas con Lucas, me avisa. Yo prefiero no volver al bar. Me alimento de pan, queso, jamón y cerveza que compro en la tienda, también de fruta cuando viene el camioncito. Solo los pájaros hacen ruido por las mañanas. El resto del tiempo el silencio es crudo.

Una noche, mientras intento escribir en la cocina, entra Lucas, el constructor, sin avisar. Me da un gran susto. Se sienta y dice que ha venido a buscarme, porque no me vio más en el bar. ¿Cómo entraste?, le pregunto. Cualquiera puede entrar, no hacen falta llaves. Así mismo lo ideó Lucas. Estoy sola e incomunicada en un lugar inseguro. Intento no quedarme todo el día en la residencia. Bajo al pueblo y nado en el río. Un día veo que un hombre de piel oscura me sigue. Me observa mientras nado, arrimado a un árbol. Cuando salgo del agua, le pregunto qué quiere. Acompañarte, me dice, en un castellano extraño. No quiero compañía, le contesto. Mientras subo el cerro, viene detrás de mí, como un sucio perro. Dice que es el pastor de las ovejas. Ahora entiendo por qué huele tan mal. Las he visto en la cúspide de la montaña. Soy marroquí y tengo papeles, repite una y otra vez. El sol me pega con fuerza en la cara. No tengo mujer y busco una, dice. Yo intento no prestarle atención, y ocultar lo mejor que puedo el miedo.
Otro día, El Diablo me lleva a conocer los pueblos cercanos, pero en lugar de guía turístico resulta ser un pervertido. Al principio, me trae rosas que él mismo cultiva, incluso me ofrece prestarme uno de sus carros –no sé conducir, le digo–. Cuando ve que fracasa en sus intentos, va al grano: me ofrece dinero a cambio de que, por lo menos, le permita “verme desnuda”. “Tú no tendrás nada que hacer, soy eyaculador precoz”, me dice. La angustia empieza a apoderarse de mí, no me deja escribir ni dormir. Duermo por las mañanas, porque en las noches siento que rondan la residencia y prefiero estar alerta. No tengo a nadie con quién hablar.
Pasan no sé cuántos días, y al fin Lucas reaparece. Me dice que me calme, que está por llegar una pintora argentina. Con Ayelén llega la luz. Es una linda cordobesa, muy creyente en Dios y la Virgen, que dibuja mandalas. Lucas la recibe y regresa a Valencia. En este lugar no hay ni un ama de llaves, ni un guardián, ni un perro que cuide, le cuento a Ayelén. Y el pueblo está lleno de viejos cochinos. ¿Y cuánto tiempo has estado aquí?, me pregunta. Saco las cuentas. Tres semanas… ¡21 días! Son las once de la noche, estamos sentadas mirando el castillo encendido y planeando cómo hacer para que Lucas nos devuelva el dinero, cuando, de repente, un hombre se para a nuestro lado. Gritamos del susto. Es David, otro mexicano que, igual que su paisano del bar, un día llegó a la residencia y se quedó viviendo en la aldea.
Vine a invitarlas a almorzar mañana en casa de Lucas, el constructor, nos dice. Aceptamos. También nos previene: deben encerrarse con llave, porque ha habido robos. Esa puerta que ven ahí –nos señala la puerta de la cocina, donde yo suelo escribir- está dañada, porque intentaron meterse. Al día siguiente, David pasa por nosotras a la hora del almuerzo. Nos lleva a casa de Lucas. Pero el almuerzo no es ahí. Subimos en su camión y nos lleva por un camino de tierra, apartado. Bajamos en una estepa. ¿Qué es aquí?, preguntamos. Esta es mi casa de retiro, donde me escondo de mi mujer, dice el muy sinvergüenza. Entramos y vemos con sorpresa que las paredes están llenas de fotos de chicas desnudas.
Es un bulín, un cobertizo escondido. Hay herramientas y huele a aceite de carro. Lucas y David insisten en que bebamos vino. El español empieza a contar chistes sexuales, mientras el mexicano se ríe de cualquier cosa. Ayelén y yo nos levantamos. Ella está furiosa. Ahora mismo nos largamos de este pueblo, dice y me agarra de la mano. Salimos casi corriendo. Ellos van detrás de nosotros pidiendo que volvamos.
Hacemos las maletas. Salimos a la carretera, tomamos el bus rumbo a Valencia para encarar a Lucas. Lo citamos en un café del centro. Al principio, el hombre está reticente a devolvernos la plata. Pero sabe que soy periodista y le recuerdo que tengo amigos en medios, en España. Lo amenazamos con sacarle una nota en la prensa. No le queda más remedio que ceder. Nos devuelve todo el dinero. Ayelén se va para Barcelona. Ese mismo día, en Valencia, conozco a Sergi Tarín, un periodista de mi edad que busca compañero de piso. Sergi es alto, rubio, de ojos grandes y largas pestañas. Me muestra el departamento, que queda en el quinto piso de un vetusto edificio de gitanos. La vecindad es mala, el lugar es pequeño. Pero eso no importa: el Mediterráneo está a dos cuadras y desde el estudio hay una impresionante vista del mar. Sergi es amable, tiene una enorme biblioteca y le encanta el vino. Me quedo, le digo. Y es aquí donde escribo Pedro Máximo y El círculo de tiza, mi primera novela.